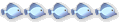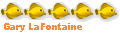Debe Haber ocurrido hace mas o menos diez años, cuando pensaba que la pesca con mosca era territorio exclusivo de algunos cursis que seguían modas gringas y se creían los únicos dueños del derecho a respetar la vida de los peces. Yo con mi equipo ferretero igual había descubierto que era mas gratificante dejar vivir a esos seres que me regalaban el placer y la sorpresa de sentir la vida luchando en el otro extremo de la línea.
Sebastian (mi hijo y motivo de estos recuerdos) tenía tres o cuatro años, y por esas fechas ya me había llenado de orgullo al hacer sus primeros lanzamientos medianamente decentes.
Ese día en particular, yo andaba solo por una playa del litoral central cargado al límite de mi resistencia con ese disfraz de Rambo de la pesca que tanto nos gusta usar a todos los aficionados a este deporte-vicio (wader, chaleco, sombrero, lentes, cortante, pinzas, chispas, pastillas potabilizadoras, chinguillo, un laaaaargo etc. y una caña de pescar), cuando me encontré con un extraño personaje (digo extraño porque cargaba mas o menos los mismos artilugios que yo, con una sartén mas y una “petaquita” menos) y se produjo la inevitable y amena conversación sobre los descomunales monstruos marinos que habíamos pescado los días previos, lo lindo que estaba el día con esa llovizna y ese frío que calaba hasta los huesos y el gusto por tal o cual caña o carrete, y fue precisamente en ese momento de la conversación cuando él me dio una pequeña lección de economía moral:
-Yo nunca dejé que nadie de mi familia me acompañara a pescar, y gracias a eso solo tengo que mantener mi equipo y resulta mucho mas barato.
¡Que estoy haciendo! Pensé, -En lugar de una caña de pescar, puede ser mucho mejor una raqueta de tenis, que con un poco de suerte y mucho trabajo podría llegar a asegurarme una jubilación con la que no me atrevería ni a soñar, o una pelota de fútbol, o, …..no, ya estoy imaginando tonteras.
Nos despedimos y me fui pensando en lo que acababa de escuchar, y en mi maldita costumbre de comprar cañas y carretes por si se me ocurría invitar a algún pariente, amigo, vecino, colega o lo que fuera, si hasta mi suegra había salido de pesca con nosotros. Recordaba por ejemplo la ocasión en que, luego de algunos meses de casado, fui a comprar un wader y me acompañó Daniela (mi señora) con la expresa intención de proteger las finanzas familiares evitando que gastara una fortuna y con la única consecuencia de terminar gastando dos fortunas (mi wader…..y el suyo).
Enfocado desde el punto de vista económico, mi contertulio puede haber tenido razón, es mas barato salir solo o con amigos que se financien sus propios equipos. Lo que es yo, seguí aprendiendo a ser padre, compañero, pescador… y padre y compañero de pescador.
Y la evolución ha sido muy gratificante, ya al momento de dar los primeros pasos en la pesca con mosca, o al atar las primeras ninfas, tenía un compañero, el no era el discípulo y yo no era el maestro, éramos dos amigos (uno de mas de cuarenta años y el otro con un poco mas de diez) viviendo juntos la maravilla del descubrimiento. Mis compañeros mosqueros dejaron de ser los tíos y se convirtieron también en sus amigos, con quienes compartía de igual a igual las jornadas en el río y las noches junto al fuego.
Azotando moscas contra las rocas, embelleciendo árboles y matorrales al dejar colgados de ellos los más variados señuelos o espantando truchas con nuestras “delicadas presentaciones” tipo estampida de rinocerontes, hemos crecido juntos, yo un poco mas canoso y mas niño, él un poco mas grande y mas hombre, ya tiene catorce años y no me acompaña a pescar, me invita a que lo acompañe. Y fue así como un día, no hace mucho en un río de la sexta región, cuando la pesca se mostró realmente esquiva, lo vi capturar y liberar dos truchas, mientras yo me dedicaba a remojar infructuosamente una parte importante de mi arsenal de imitaciones.
Ya al final de la jornada, entre comentarios medio en serio y medio en broma, lo sentí un poco triste por su padre, yo por mi parte, estoy seguro de que ese ha sido… mi mejor día de pesca.